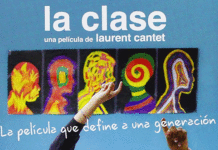Los entendidos en Letras afirman que el español (o el castellano, si buscamos alguna precisión) goza de una riqueza infinita a la hora de sus combinaciones y posibilidades literarias. Podrá decirse, también, que para algunas cuestiones nuestro idioma tiene sus limitaciones. Y que requiere actualizarse, porque de eso tratan las Lenguas en cuanto a su evolución constante y su característica saliente: las lenguas están vivas, y van cambiando y creciendo según cómo se va moviendo cada cultura en cada época. Hasta que eso sucede, mientras tanto hay reglas, y en toda sociedad normal, las mismas se enseñan, se transmiten, y cuando se aprenden, se respetan.

Podremos debatirlo y discutirlo, pero sabemos, y si no repasémoslo ahora, que en nuestro idioma tenemos los denominados “participios activos” derivados de los tiempos verbales. Seguramente se nos van ocurriendo numerosos ejemplos. Uno bien fácil: el participio activo del verbo “amar” es “amante” (nunca “amanta”). El de “gerenciar” es “gerente” (grotesco lo de “gerenta”). Y podemos seguir así. Sin entrar en detalles específicos de la Metafísica aristotélica, si pensamos en el participio activo del verbo “ser”, ya se sabe que tendremos que hablar de “ente”, que llevándolo a lo más instaurado como concepto (filosofías aparte) sabemos que es “el que es”, lo que nos lleva directamente a que cuando buscamos mencionar al que ejerce la acción denotada por el verbo, le agregamos la terminación “ente”. Va de suyo, entonces, que al que preside se le llama “presidente”. Sería descabellado afirmar que lo que corresponde, si la que preside es mujer, sea llamarla “presidenta”. Es que el vocablo no distingue géneros. Da lo mismo que sea hombre o mujer. Porque, además, a nadie se le ocurriría decirle presidento al varón. Algunos emparentaron esta pésima costumbre que se arraigó en Argentina con el uso de los aún vigentes patronímicos, que no son otra cosa que un nombre propio que denota ascendencia o linaje, y que consiste (pensemos en el conocido ejemplo de los rusos) en agregarle una “a” al apellido que porta el varón, sea padre o esposo (ej.: Gorbachov y su esposa Gorbachova). Tampoco aplica en el campo de las justificaciones para el dislate de pensar en un presidento o una presidenta.
El listado de disparates por el estilo sería casi interminable. Y algunos términos son desopilantes y rozan lo ridículo. Intendenta, concejala, edila, jueza. Parece no bastar el hecho de que nunca conocimos un intendento, un concejalo, un edilo ni un juezo. El colmo llegó desde la provincia de Santa Cruz, cuando María Cecilia Velázquez, la nueva ministra de Educación (nada menos), les habló en su discurso inaugural “a los jóvenes y a las jóvenas”. Sin embargo, queda claro, la insistencia de la errónea mención parecería tener un origen basado en un cierto posicionamiento que más que ideológico fue partidario. Casi como un manifiesto sufragista de comienzos del siglo XX. Como un canto reivindicatorio de rebeldía femenina. Pero berreta.
Nadie concurre a que lo atienda el oculisto o el dentisto ni lee las notas de determinado periodisto. Sobre todo porque esa postura sería excesivamente machisto. ¿O era machista?
Seamos justos. Para todos y todas, la autora intelectual de este desatino idiomático fue doña Cristina Fernández, que cuando apenas se confirmó que sería ella la que encabezaría en 2007 la fórmula presidencial por el Frente Para la Victoria (acompañada por el inolvidable mendocino Julio Cobos), la viuda se apuró en anunciar, amenazante y altiva, que a partir de ese momento el país iba a tener que acostumbrarse a hablar de la “presidenta”. Y de ese modo fue sometiendo y encuadrando a cuanto seguidor hubo en nuestras tierras, hasta terminar ganando, por cansancio, a toda apelación al uso de la racionalidad. Así fue que desde los mismos medios periodísticos se claudicó en la defensa de las reglas vigentes del idioma. Y el mal ejemplo cundió.
Por si queda alguna duda: ¿qué dice la Constitución Nacional? Su artículo 68 expresa claramente que “El Poder Ejecutivo de la nación se confía y encarga a una sola persona, bajo el título de Presidente de la República Argentina”. Si es un arcaísmo, lo hubieran pensado en lo que fue la Reforma Constitucional de 1994. Pero a nadie se le ocurrió incluir tal despropósito en nuestra Carta Magna.
Quien escribe esta modesta reflexión es un feminista militante (feo término el de “militante”) acostumbrado a reconocer el lugar que le corresponde, por derechos ganados, a la mujer. Pero debo aceptar que cuando llegamos a cierta edad, los frenos inhibitorios, a la hora de decir lo que pensamos, se relajan. Será por ello que cuando se tienen la posibilidad y el conocimiento para hablar correctamente, pero se empecinan en hacerlo mal porque sienten, tontamente, que con ello se les va su dignidad como persona, me inspiran un leve desprecio intelectual. Aunque el argumento más fuerte sea el de que el vocablo cuestionado es producto de una nueva convención.
La señora Cristina Fernández nunca fue presidenta. Fue presidente. Y bastante mala, por cierto.
Por Ernesto Edwards – Filósofo y periodista