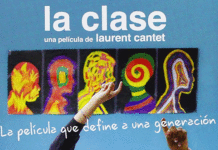Por Ernesto Edwards
Filósofo y periodista
Ser mirados y mirar han sido siempre tema de reflexión. Se ocuparon de ello la filosofía, la antropología, el psicoanálisis y la religión. Todos estamos expuestos a la mirada del otro. Sólo algunos pocos tienen una visión privilegiada. Y los políticos… perdidos en la diferencia entre ser y parecer. Entre mostrar y engañar.

Para el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre es a través de ser mirado por lo cual el Otro se nos hace presente, como también nosotros nos revelamos a nosotros mismos. Asimismo menciona tres tipos de reacción frente a esta mirada: el miedo, la vergüenza y el orgullo. Miedo porque pensamos que nuestra libertad peligra ante la libertad del Otro. Esta mirada, dirigida hacia cualquiera de nosotros, nos impacta, poniéndonos a la defensiva. Sentirse mirado es percibir y sentir la existencia absurda que somos, con el fundamento de lo que somos, fuera de nosotros. Seguramente por ello afirmaba que “El infierno es la mirada del otro”. La vergüenza sobreviene porque esta mirada del Otro nos cosifica, nos convierte en objetos. Y nos juzgan. Pero también la misma mirada provoca ese orgullo de saber que nos están confirmando que somos. Que existimos. Me miran, luego existo. Aunque nos poseen, nos alienan, nos modelan, nos configuran, nos condicionan. E incluso, nos determinan a través de ella.
Para Jacques Lacan la mirada tiene una función escópica. Es pulsional. Siempre queremos mirar al Otro. Y ella es condición necesaria, pero nunca suficiente, para constituirnos como sujetos. Por lo cual, si esa mirada se ausenta no podremos ser sujetos de deseo. Y si nada la limita, nada impedirá que nos devoren, que nos destruyan. Tal su importancia.
No podemos mirarnos a nosotros mismos. Nunca tal como lo hace el Otro, desde esa perspectiva y ajenidad. Pueden ayudar las fotos, las filmaciones, los espejos. Pero no será suficiente. Jorge Luis Borges escribía acerca de ellos: “Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro / paredes de la alcoba hay un espejo, / ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo / que arma en el alba un sigiloso teatro”. La metáfora del espejo generalmente simboliza la contemplación a ojo propio en búsqueda del autoconocimiento. Pero también del reflejo de la realidad, con su imagen que a la vez de idéntica, está invertida. Aunque también puede ser una máscara, que a través de una visión brumosa y confusa, ligera y fugaz, disfraza los indefinidos bordes de uno mismo. Y siempre estará el riesgo de la fascinación propia, como ese Narciso enamorado de su reflejo en el agua, distrayéndose, descuidándose ante los peligros, y muriendo.
El voyeurismo, el inconfesable placer perverso de espiar, sea para atisbar el misterio de la sexualidad del otro, o sea que se disfrace de control necesario por abusivas razones de seguridad, nos sigue exponiendo al riesgo de la claudicación de nuestra libertad. No somos libres en cuanto hay otro que puede ver todo de nosotros, incluso aquello que pretendemos ocultar. Tal vez esa sea la causa del temor desproporcionado hacia ese Dios que todo lo ve. A esa elaborada construcción racional que es la base de la culpa con la que juega toda religión. Asociable a ello, la película “Historias de New York” tiene ese cuento de Woody Allen mostrando una madre omnipresente, gigantesca, que todo lo ve, persiguiéndolo, juzgándolo, llenándolo de culpas. Porque el Otro nos hace algo que nosotros no podemos.
También están los que gozan en la instancia de ser mirados. O se les presenta como una necesidad imperiosa. De exponerse, de destacarse marcadamente, de ser llamativos. Siempre excesivamente. Con un exhibicionismo que no llega a la perversión pero que queda a sus puertas. Es que durante muchos momentos de nuestras vidas parece que estamos en la búsqueda de cierto reconocimiento. Porque si nadie nos mirara, ¿cómo sería nuestra existencia? ¿Cómo podríamos constatarla? ¿Quiénes nos confirmarían? ¿Es pensable como normal una vida de aislamiento y solipsismo, sin vínculos sociales? Ese reconocimiento se pretende que esté acompañado con una aceptación que coincida con lo que queremos ser, mostrar, convencer al Otro. Por lo cual algunos se sienten obligados a aparentar. A veces durante todo el tiempo. Porque el peligro de la mirada constante del Otro ciertamente nos acecha. Los dispositivos electrónicos a la mano de cualquiera así lo demuestran.
Y es en esa posibilidad de ser mirados que la misma puede generarnos violencia. Provocarnos. Porque a veces la sola existencia del Otro puede ser suficientemente violenta para cualquiera de nosotros. Porque el otro se presenta como un obstáculo en nuestro proyecto de ser. Pero además de inducirnos a la guerra o a construir un muro alrededor nuestro para evitar ser mirados, una tercera alternativa ha sido, a través de los tiempos, la de entablar un diálogo. Filósofos del diálogo como Emmanuel Lévinas, Martin Buber y Gabriel Marcel entendían al encuentro con el Otro como un acontecimiento fundamental de salvación y redención de la Humanidad, y por tanto, un deber ético universal. Tenemos la obligación de ver, pero siempre existirá el riesgo de la ceguera. No una orgánica, sino funcional. Aquella que impide mirar, aún viendo.
Todo esto de la necesidad de diálogo, expresado así, puede sonar a ingenuidad en los tiempos que corren, con una Posmodernidad con caracterizadores culturales que pivotean sobre el individualismo extremo, las relaciones superficiales y la ausencia de solidaridad. La vida es elegir y posicionarse permanentemente. Cada uno se coloca del lado con el que más se identifica y coincide con sus valores y principios. Y también con sus necesidades, obviamente. Como sea que nos definamos, los cruces de miradas de un lado a otro van delineando un universo en el que existimos, expuestos, aunque algunos busquen ocultarse tras una heideggeriana “existencia inauténtica”.
“Ver para creer”, solicitaba como condición en la frase atribuida al Apóstol Tomás, pero muchos ni aún así. En ese contexto, ni viendo los agujeros causados por los clavos en las manos del Cristo creerían lo que aparece ante sus ojos. Es la única manera de interpretar tanto fanatismo y tanta estupidez en la mayoría de aquellos seguidores de políticos que todavía no logran despertar de su sueño dogmático. Paso previo para reconocer de quiénes se han tratado aquellos que nos gobernaron.
No es casual que el rock le dedicara algunas páginas de relieve a la problemática de la mirada. “El ojo blindado que me has regalado me mira mal”, se quejaba Luca Prodan en el medio de un desvelado delirio, agregando en sudesconcierto: “¿Y dónde estás vos?” “Veo el ojo que me mira. No sé qué esperáis de mí”, y toda la incertidumbre existencial de Fito Cabrales. Charly García alguna vez confesó: “no hay señales en tus ojos, y estoy llorando en el espejo”. Luis Alberto Spinetta, conocedor de la importancia de la mirada, en su disco “Los ojos” cantaba: “Márcame, y marca con tus ojos a los navíos y las almas. Tan sólo quítame las penas…” Sí, sabía de la importancia de la mirada. Y del amor.
Estuvimos indefensos frente a una clase política hoy con numerosísimos dirigentes del kirchnerato procesados o condenados. La gran fiesta kirchnerista terminó. Ahora que todo puede verse con más claridad. Poniendo la mirada donde corresponde. Descorriendo los velos que la ocultaban. Aún sabiendo que nunca tendremos esa idealizada visión privilegiada que probablemente nadie posea, sino más bien una limitada visión subjetiva de las cosas. Por eso, si de políticos en general se trata, mejor dudar y desconfiar. Y si han gobernado mucho tiempo, sea nación, provincia o municipio, mucho más. No sigamos mirando con aquellos “ojos de video tape” de los que avisaba García. Como cantaba Silvina Garré, siempre son preferibles “Ojos para guardar, ojos para mirar. Ojos para matar mentiras”. Sí, ojos para ver todo lo que te rodea. Y estar prevenidos y atentos. Incluso de lo que yo mismo escribo.