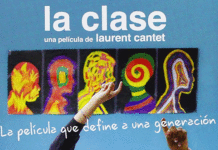Por Ernesto Edwards
Filósofo y periodista
A lo largo de la historia, numerosos pensadores advirtieron que la felicidad (y el dolor) muchas veces son consecuencia de una persistente búsqueda personal. Algunas Constituciones, y los políticos, siempre aparentaron querer facilitárnosla.
La máxima estoica de Epicteto “abstente y soporta” direccionaba a la búsqueda del equilibrio interior, en ese anhelo de una felicidad pensada sólo posible a través de la virtud, dominando las pasiones, en una práctica contemplativa que apuntaba a la imperturbable ataraxia, renunciando al placer y soportando el dolor. El “tetrafármakon” era la postura epicúrea que buscaba curar los cuatro miedos fundamentales de todo ser humano: a la muerte, al dolor, al destino y a los dioses. Con argumentos poco efectivos, por cierto, para nuestro tiempo.
Aristóteles entendía, contrario a muchos de los de su época, que la felicidad no residía ni en las riquezas, ni en los honores ni tampoco en los placeres. Pues no eran fines en sí mismos, sino tan sólo medios para conseguir otras cosas. Consideraba que la felicidad residía en el prolongado ejercicio de aquella función más distintiva del ser humano: la razón, y su uso virtuoso. Pero la razón puede engañarnos. Y llevarnos por senderos pedregosos.
Para el panteísta Baruch Spinoza la alegría es la pasión por la que el alma se perfecciona. La tristeza la conduce a una perfección inferior. Estamos atravesados por estas pasiones tristes y alegres. Las primeras como desarrollo de la potencia del amor. Las tristes retrotraen dicha potencia, vinculándose con la melancolía, la depresión y la culpa paralizante. Si alguien imagina estar alegrando a otros, lo mismo le sucederá. Y también lo contrario.
Inmanuel Kant, en “La Metafísica de las costumbres”, refiere al “enemigo interior”. Su ideal de vida moral no apuntaba a reprimir las inclinaciones humanas, sino a orientarlas. Pero no sucederá lo mismo con las pasiones, en permanente conflicto con la razón. Lo que demandará una constante vigilancia de nosotros mismos para acceder al autodominio, pero que nunca será posible de modo permanente.
Benjamin Franklin, en su “Autobiografía de un hombre feliz”, afirmaba que el tránsito hacia la felicidad se alcanzaba cuando se consigue que nuestros actos sean coherentes con nuestros valores. Y que no se obtiene con un golpe de suerte sino con los pequeños logros cotidianos.
En “La camisa del hombre feliz”, León Tolstói narra la historia de un zar al que, gravemente enfermo, un trovador le anuncia que si encontrara un hombre feliz y vistiera su camisa, podría sanar. Mucho tiempo lo buscaron sin buenos resultados, y cuando finalmente hallaron uno, no vestía camisa alguna, por lo que el zar murió. Quizás nadie se encuentre plenamente satisfecho con su vida. Ni siquiera aquellos de quienes descontamos su felicidad.
En “El príncipe feliz”, Oscar Wilde cuenta la historia de la estatua dorada de un príncipe, en lo alto de una columna desde donde avizora la ciudad, y una golondrina que ve al príncipe llorando a causa de las injusticias en el mundo, las que desconoció en vida porque le hicieron creer que todo el mundo era feliz. Con una ingenuidad peligrosa e imperdonable.
Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en “Los que fracasan al triunfar” advierte sobre quienes se sabotean al obtener un triunfo en aquello que se deseaba y buscaba intensamente, quizás porque aquel que accedía exitosamente a alguna meta experimentaba una sensación de culpa, vacío y decepción, como si lo conseguido fuese un crimen edípico que deberá ser castigado, somatizando y castigándose hasta perder lo logrado. Llegando, en algunos casos, a la depresión autodestructiva. Son aquellos que ganando, pierden. Incluso la vida.
La talentosa filósofa Iris Murdoch enseñaba que la educación no es la que nos hace felices; es la que nos permite darnos cuenta de cuándo lo somos.
En “El mito de Sísifo”, Albert Camus la analiza como la metáfora del esfuerzo vano e incesante del ser humano, planteando que el único problema filosófico serio es el suicidio, como salida (o no) ante la percepción de nuestra insalvable insignificancia. Aunque apenas un efímero destello de felicidad puede salvarnos de la autoinmolación.
John Dewey, con el Funcionalismo, entendió a la vida mental y la conducta como adaptación activa personal, y no como una confrontación con un medio de la que no se pueden asegurar sus resultados. Complementariamente, la resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse con el mayor equilibrio emocional posible, e incluso salir fortalecido, ante las situaciones adversas y los sentimientos negativos que provocan, estrés incluido.
“La profecía autocumplida”, según Robert Merton, es una predicción que en sí misma es causa de su concreción. Sostiene de tal modo que no se reacciona ante las situaciones como son sino cómo son percibidas, y qué significados se les da, adecuando así la conducta, y provocando así consecuencias en el mundo real. Ello se emparenta con los “prejuicios cognitivos”, que son aquellas conductas inconscientes que nos condicionan al analizar lo real.
En “El arte de amargarse la vida”, Paul Watzlawick describe con sarcasmo que somos nosotros mismos los autores de nuestras propias desdichas, y conseguirlas requiere dedicación, pericia y cierto talento. Para ese fin propone: Añorar nuestro pasado como aquel paraíso perdido definitivamente. Autosugestionarnos, creando situaciones negativas. Evitar lo temido en pro de garantizar su permanencia. Ejercitar la “profecía autocumplida” buscando atraer justo aquello que se pretende evitar. Alimentar ideas negativas que crearán su propia realidad. Watzlawick proponía esto sabiendo que aplicando el mismo esfuerzo se puede conseguir exactamente lo contrario.
Ingmar Bergman, en “El séptimo sello”, con ironía, en una recordada escena hace decir al caballero protagonista de la historia: “Duermo tranquilo porque mi peor enemigo vela por mí”. Se refería, claro, a uno mismo.
Se atribuye al budismo la frase que señala que en la vida de las personas el dolor será inevitable, pero que el sufrimiento es una opción. Algo que puede elegirse. Como todas aquellas elecciones de fondo para cada vida.
No es posible acceder a la felicidad sin la esperanza de poder hallarla. Como sea, no existe una fórmula infalible ni ningún elixir para alcanzarla. En todo caso será una trabajosa tarea que hará que mientras se realiza se bordee una placidez espiritual, aunque efímera. Por el contrario, hacerse infeliz, o sentirse así, aún sin llegar al extremo de la anhedonia, parece un camino de fácil acceso y habitual recorrido, a la mano de cualquiera que se lo proponga.
Yendo al punto de lo tangible, aquel de la praxis política en relación con la felicidad, recordemos que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, allá por 1776, incluía lo siguiente: “Sostenemos por sí mismas como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. Quede claro que, por las dudas, se apurarían en aclarar que el Estado no puede garantizarla, sino tan sólo su búsqueda. No fuera cuestión de que algún ciudadano tuviera bases para reclamar algo.
Falacias, sofismas, falsas promesas. Recursos habituales de un aprendizaje básico para ser político. Que ni la consecución de los medios para ser felices nos ofrecen realmente. Salvo ahora, en estos momentos, cuando cada candidato está (y seguirá hasta octubre) en campaña.