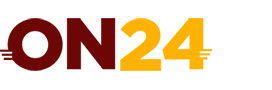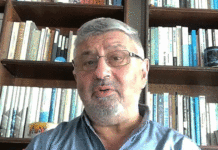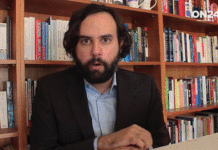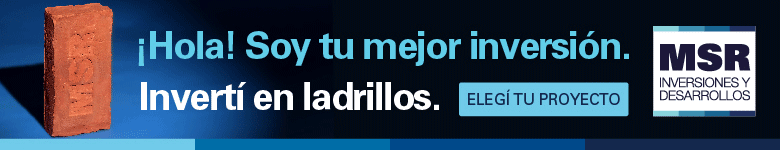Por Garret Edwards – Director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad
@GarretEdwards
En 1804, cuando Portalis, Maleville, Tronchet y Bigot de Préameneu culminaron la redacción del Código Civil francés, probablemente no imaginaron que su trabajo se convertiría en un modelo jurídico que influiría a generaciones enteras. Tampoco que, con el tiempo, la admiración por la codificación y la sistematización de las normas se convertiría, en algunos casos, en una obsesión regulatoria que tiende a confundir orden con exceso normativo e inflación legislativa. O quizás sí, y alguno de ellos llegó a atisbar parte de lo que les depararía el futuro.
Esa tarea, junto a la redacción del Código de Comercio -el cual estaría recién terminado en 1807-, les fue encomendada por Napoleón Bonaparte, que bien sabía que su legado se sostendría sobre el Derecho y no sobre sus batallas. Los códigos napoleónicos marcaron un hito en el Derecho Civil del mundo occidental, pero su éxito no radicó en la proliferación de regulaciones, sino en la capacidad de organizar principios jurídicos preexistentes en un marco claro y predecible. Y sin embargo, dos siglos después, hemos pasado de la codificación como una herramienta para clarificar el Derecho a la regulación como una respuesta automática ante cualquier nuevo fenómeno social, económico o tecnológico. La Escuela de la Exégesis, esa que surgiera a la par del Código Napoleón y que tuviera a los exégetas, suerte de intérpretes oficiales y guardianes de la hermenéutica única del Código Civil, como la voz cantante de la codificación, tuvo su momento de auge, apogeo y caída. Planteaban que no existían lagunas legales, que los códigos contenían todas las respuestas y que los jueces debían ser boca de la ley, meros aplicadores del Derecho. Así como toda respuesta ya estaba dada, no había espacio para la interpretación disidente.
El problema ahora es, en cambio, evidente: en la Argentina, y en buena parte del mundo, se ha instalado la idea de que todo lo que no está regulado es un vacío que debe llenarse. No se concibe que la ausencia de una norma pueda ser, en realidad, una virtud y no una deficiencia. Cada innovación, cada cambio en el mercado, cada transformación social parece exigir la intervención inmediata del legislador, como si la espontaneidad de los acuerdos entre partes o la propia evolución del Derecho no fueran suficientes.
El “vacío legal” se ha convertido en una excusa recurrente para justificar nuevas regulaciones, aunque muchas veces se trate de problemas que ya encuentran respuesta en normas vigentes o en los propios mecanismos de mercado y convivencia social. La regulación, lejos de ser la solución universal que algunos imaginan, muchas veces genera más incertidumbre de la que resuelve. La sobreabundancia de normas, en lugar de brindar seguridad jurídica, puede convertir la ley en un laberinto que solamente beneficia a quienes tienen los recursos para navegarlo.
El desafío, entonces, no es regular más, sino regular mejor. Entender que el Derecho no es un constructo artificial diseñado por burócratas iluminados, sino el resultado de un proceso evolutivo que responde a necesidades concretas. Tal vez sea hora de volver a viejas lecciones: la mejor ley no es la que dice todo, lo es la que deja espacio para que la sociedad, el comercio y la vida misma encuentren sus propios equilibrios.